Siempre he tenido miedo a los ascensores. Todo empezó cuando era muy pequeño, un chaval escuálido e inseguro, siempre despeinado y falto de amigos. Vivía en el último piso de una gran torre, en el décimo tercer piso. No tengo vértigo, pero mi madre no me dejaba nunca a solas en la terraza desde lo de Pituso, nuestro gato. No lo recuerdo, pero saltó y se estampó contra el suelo. Se quedó aplastado, como Blasa, el hámster de mi hermana Julia. Al él si lo recuerdo: lo encontramos después de un mes, debajo del sofá azul que hacía pelotillas.
Mi gran pesadilla era siempre igual: soñaba que el ascensor no respondía, llegaba a la planta baja y no paraba. Seguía bajando: pisos y pisos donde no debería haber nada. Sentía un frío que me dolían los huesos, desde las uñas hasta la punta de los pies. Entonces no había puertas de seguridad, las paredes de cemento se veían pasar de forma lenta pero inexorable. En vez de números, había unos caracteres extraños pintados en las paredes y luces detrás de los cristales de las puertas que me daban escalofríos y me paralizaban de terror. El ascensor no paraba, los botones no respondían, al final, se paraba en una puerta que tenía unos símbolos extraños escritos en rojo sobre la puerta. Siempre me despertaba cuando la puerta comenzaba a abrirse y un escalofriante sonido surgía de la garganta de algo que no era humano. Temblando de miedo y frío, corría a oscuras por toda la casa hasta la habitación de mi madre, que siempre me abría la manta y me dejaba dormir con ella, caliente y seguro. Su olor y el calor de su cuerpo eran lo único que me calmaba, hasta que finalmente me volvía a dormir.
En aquella época de mi vida, todo me deslumbraba. Mi vida iba dentro de una mochila al colegio. A veces volvía magullada, quizás con un sacapuntas de menos y un arañazo o un chichón de más. Acompañado tan solo por mis fantasías, y mis tesoros: un chicle de fresa en un bolsillo y un cochecito de metal en el otro. Los pocos amigos que tenía eran como yo, chicos solitarios y extraños. Iván era un chico grande para su edad, su bigotillo incipiente y su corpachón no encajaban en aquel curso escolar ni con aquellos niños. Sus padres no le dejaban hacer gimnasia, y la gente le tenía miedo porque pegaba de verdad. Había hecho sangrar a varios de los abusones que pasaban el rato conmigo antes de que él llegara.
Una vez le conté mi sueño a Iván, y se rió de mí. El vivía en la planta baja de mi edificio y no tenía que coger aquel ascensor, le envidiaba. Su padre era un tipo alto y fuerte, tenía una escopeta de dos cañones, un coche enorme y un montón de películas de vídeo. También tenía una hermana pequeña que aunque no hablaba mucho, a veces se reía de mis gracias, no como mis hermanas que eran mayores y pasaban de mí. Su casa era también mejor que la mía, tenía muchos juguetes e Iván siempre me dejaba jugar con ellos. Su padre era muy ruidoso al reírse, y siempre tenía una ocurrencia a punto. Una vez me regaló un huevo Kinder. Me daba rabia que se rieran de Iván en el colegio por su bigotillo y por ser tan grande. Era mi mejor amigo, aunque algunas veces me preguntara por qué mi padre no vivía con mi madre, y yo le decía que no lo sabía. Él siempre se enfadaba porque creía que no se lo quería decir, pero era la verdad. No podía entender porque los padres a veces no viven juntos.
Un día subimos a la azotea, él tenía llave porque su padre era el Presidente de la comunidad. Desde ahí se veía a la gente diminuta, andando como hormigas. Les escupíamos con todo lo que teníamos, pero no se enteraban, así que acabamos tirándoles cosas que había traído Iván de su casa: patatas, huevos y hasta una cebolla que olía fatal. Veíamos como se hacían tan pequeñas que casi desaparecían, hasta llegar al suelo, donde reventaban en un silencio casi teatral. No se oía el sonido pero nosotros nos lo inventábamos haciendo ruidos con la boca y nos partíamos de risa. Yo me asusté un poco al final, cuando la gente empezó a gritar pero Iván no paraba de reír y decir que se meaba en ellos. Bajamos por el ascensor, y lo hizo; meó las paredes de los pisos según íbamos bajando. A mi no me salía y me tachó de cobarde entre risas. Envalentonado, paró en el cuarto y empezó a llamar al timbre de las puertas y bajar corriendo al piso de abajo, repitiendo la operación en todos los pisos hasta que nos escondimos en su casa y pasamos la tarde jugando con el enorme Scalextric que su padre le había regalado para su cumpleaños, yo quería que su padre nos viera, pero él dijo que tenía que hacer deberes y me fui a casa.
Al día siguiente el portero estaba hecho una furia, alguien se había meado en el ascensor y aunque no sospechaba de mí, miraba de forma extraña a mi amigo Iván, como si conociera algo que yo desconocía. Esa misma semana, el padre de Iván nos llevó al colegio en coche, mi madre siempre decía que era todo un caballero, pero no entendía que significaba. Mi madre se ponía nerviosa cuando le llamaba por teléfono para pedirle permiso y no paraba de reír como una tonta. Tenía un coche enorme, con unos dados blancos de felpa colgando del espejo retrovisor. No olía a tabaco ni estaba sucio, como el de mi padre, oía a cuero nuevo y estaba brillante. Su padre no paraba de contar chistes y de alabar lo fuerte que era Iván, y como le zurraba a otros niños en el patio. Desde el asiento del copiloto, Iván sonreía mucho y me enseñaba lleno de satisfacción las zapatillas que le había comprado su padre, de marca. Yo nunca tendría unas de esas.
Ese mismo día, ya por la tarde, bajé a su casa y llamé a la puerta, habíamos quedado para jugar. Me abrió su madre, a quien había visto solo una vez.
– ¿Hola, está Iván?-, recuerdo que pregunté.
La ropa le quedaba un poco pequeña y tenía el pelo lleno de rizos rubios y una mirada extraviada. Sin responder, me señaló con la mano hacia el pasillo y se volvió a meter en la cocina, dejando tras de sí un olor dulzón y acre, dejando las puertas de su casa abiertas para mí. Cerré la puerta y pasé por el salón de forma discreta, aunque estaba desierto y muy desordenado. Oí los gritos y las bofetadas antes de llegar a la habitación. Iván estaba llorando y el padre le chillaba todo tipo de insultos terribles. A voces y bofetadas, le obligaba a recitar en alto la tabla de multiplicar del siete. Me asomé y vi la mano temblorosa de Iván sujetando un gastado chupa chups rosa entre sus dedos. Unos lagrimones corrían por sus mejillas y los mocos fluían libres por su nariz. El padre se sacó el cinturón y cerró la puerta de un portazo.
-¡No por favor papá!, ¡por favor, por favor!-, chillaba Iván con voz aguda. Hasta que se interrumpían por los golpes del cinturón en su cuerpo, como si sólo existiera ese sonido en el mundo, una y otra vez. Nunca había visto a un adulto gritar así. Jamás había sentido un frío, un miedo como ese, en aquel pasillo oscuro, ahora extraño. Sin razón, las lágrimas brotaron de mis ojos, me sentía solo y aturdido. Mi mejor amigo, al otro lado de la puerta, también lloraba. Pasaron minutos de soledad absoluta, hasta que la hermana pequeña de Iván me tiró de la manga y me sacó de aquel estado de estupor. Era más pequeña que yo, se llamaba Marta y era muy bonita, aunque en ese momento tenía la cara morada y amarillenta. En la oscuridad se parecía al monstruo de mis pesadillas.
– Por favor, vete a casa-, me dijo con una voz impropia de su edad.
– Sssí-, acerté a decir. Se me ocurrió que quizás se habría caído de la escalera, como le pasaba a Iván, por eso tenía tantos morados en la espalda y en las piernas.
– Por favor, vete-, insistió. No tuve valor para abrir la boca y me volví por el pasillo hacia la salida. La madre de Iván no se despidió, pero me abrió la puerta. Su mirada estaba ida, y bebía de una botella marrón algo que olía fuerte. La ropa de Iván a veces olía igual. Cerré la puerta yo mismo y tomé el ascensor de vuelta hasta mi casa.
Nunca más volví a ver a ninguno de ellos. Mi madre me dijo que sus padres se habían mudado después de que la hermana tuviera un accidente muy grave. Le pregunté si se había caído por las escaleras, y lo negó con la cabeza, con los ojos húmedos. ¿Por el ascensor?, le pregunté. Sí, me dijo, por el ascensor.








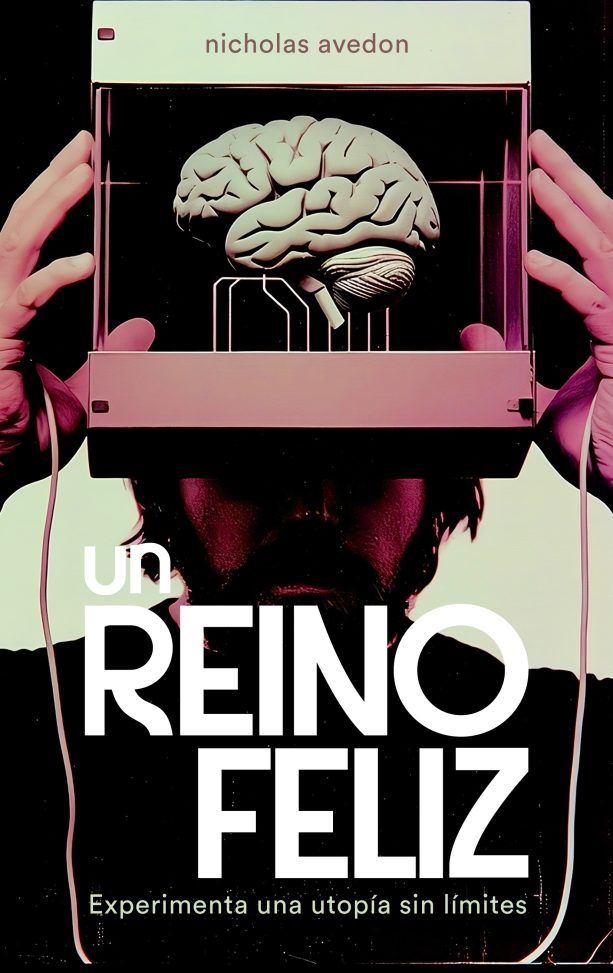

Jimmy Olano
Muchas veces les he dicho a mis hijos que los problemas en la vida forjan el carácter, como para prepararlos para lo dura que es; para que si algún día me decido a escribir las cosas que he visto, en primera persona y que nadie me ha contado, ellos puedan asimilarlo. En mi caso mi madre es de fuerte caracter pero es una bellísima persona comparada con las demás del barrio donde crecí: la pobreza y la violencia allá están casadas y son “indivorciables”, a diferencia de los padres del niño protagonista. Dios cuide de la infinita inocencia del protagonista que no puede discernir ni detectar el mal en su derredor.